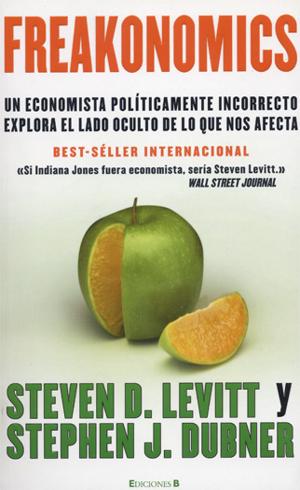Los economistas aseguran que, con el plan de incentivos adecuado, no hay problema en el mundo que no puedan resolver. Saben muy bien que, desde el comienzo de la vida, todo ser humano comienza a regirse por ellos y sostienen que cuando se usan los estímulos acertados, siempre podrá exhortarse a los otros a hacer más de lo que se considera bueno, y menos de lo que se considera malo.
No hay una regla general que diga cuál es el mejor incentivo para lograr una conducta; en algunos casos el premio o la sanción económica tienen un efecto sorprendente, mientras que en otras ocasiones los incentivos morales o sociales logran lo que ninguna cifra alcanzaría. Así, por ejemplo, en la lucha contra la prostitución en Estados Unidos se han creado páginas web en las que se cuelgan fotos de prostitutas con sus clientes: se ha comprobado que es mucho más disuasivo el riesgo de ser encontrado por la familia o los compañeros de trabajo en una página como fulanasyfulanos.com que la eventualidad de pagar una multa de quinientos dólares por solicitar los servicios de una prostituta.
Aún más, en ciertas ocasiones los incentivos económicos pueden resultar contraproducentes y anular el efecto de los incentivos morales. Algunas guarderías de Israel decidieron multar con tres dólares a los padres que llegaran tarde a recoger a sus hijos y, en lugar de reducir el número de retrasos, lo incrementaron. Resulta sencillo: habían sustituido la sanción moral, que refrenaba a los padres y los avergonzaba por llegar tarde, por una sanción económica, fácil de pagar. Con unos pocos dólares, los padres compraban su culpa y, de paso, ganaban unos valiosos minutos. Algo parecido sucedió en un estudio de los años setenta, cuando se ofreció un pequeño estipendio económico a las personas que donaban sangre. El resultado fue que los donantes se redujeron, pues el orgullo que sentían antes por ejercer una acción solidaria se desdibujaba ante la idea de que harían un negocio.
Quien hace la ley, hace la trampa, reza el dicho popular. Y así es: por cada persona que invierta horas de ingenio en diseñar un esquema de incentivos, habrá siempre un ejército de gente que invertirá aún más tiempo en tratar de burlarlos (piense por un instante las posibles consecuencias que hubiera tenido el estudio de los donantes de sangre en caso de que se hubiesen ofrecido 500 ó 5.000 dólares por cada medio litro). La trampa y el engaño son actos económicos primitivos, pues consisten, simplemente, en obtener más a cambio de menos. Por eso no son un patrimonio exclusivo de falsificadores, usurpadores y delincuentes. También están presentes en los maestros de escuela, en los luchadores de sumo y, por qué no decirlo, en usted y en mí.
La red de escuelas públicas de Chicago administra la educación de 400.000 estudiantes al año. En 1996, la red adoptó unas pruebas de alto nivel para evaluar a todos los alumnos e instauró un sistema de sanciones y recompensas para las escuelas y los maestros, en función de las puntuaciones obtenidas por sus estudiantes. Se buscaba incentivar el esfuerzo de los profesores y mejorar, en consecuencia, la calidad de la educación. ¿Qué ocurrió? Si los alumnos siempre han tenido buenas razones para hacer trampa en sus exámenes, esta vez los profesores no sólo tenían mejores razones que ellos, sino un incentivo adicional: el engaño llevado a cabo por un profesor rara vez se investiga, es difícil de detectar y casi nunca se castiga.
¿Cómo hacer la trampa? Las posibilidades iban desde el descaro de un profesor dictándoles las respuestas a sus estudiantes hasta formas más perspicaces y sofisticadas: enseñarles a los chicos lo que se pregunta en este tipo de exámenes; darles más tiempo para hacerlo; sugerirles que, por ser exámenes de opción múltiple sin penalización por respuestas incorrectas, respondieran al azar cuando no tuvieran tiempo o, aún más sutil, tomar las hojas de respuestas y poco antes de tener que entregarlas para ser corregidas en el escáner electrónico, borrar las respuestas erróneas e introducir las correctas.
Introduzcámonos en la mente de ese astuto tramposo. Si uno tiene poco tiempo y quiere hacer algo tan complejo como corregir unas hojas de respuesta, tal vez lo mejor sea aprenderse de memoria una serie de respuestas (por ejemplo de la 10 a la 20), borrar varias hojas (no todas, pues no hay tiempo) y rellenarlas siguiendo la secuencia memorizada (B, C, A, A, D…). Pues bien, si la economía se ocupa de los incentivos, también ofrece herramientas estadísticas para calcular cómo responden las personas a esos incentivos.
En este caso, la información existía, pues se contaba con una extensa base de datos que incluía las respuestas de todos los alumnos desde 1993 hasta 2000 (más de setecientas mil series de respuestas y casi cien millones de respuestas individuales). Hacía falta, tan sólo, un algoritmo que permitiera identificar los indicios de trampa, señalando patrones entre los estudiantes de un mismo profesor: por ejemplo, un número significativo de respuestas idénticas en bloque, muchos estudiantes que acertaban las preguntas difíciles y fallaban en las fáciles o grupos de estudiantes que tuvieran un desempeño mucho mejor que en el año anterior.
El algoritmo se hizo, y aunque sólo medía una forma particular de hacer trampa, más de doscientas clases por año presentaron el comportamiento atípico. Es decir, los números demostraron que aproximadamente el 5% de los profesores de Chicago habían corregido las respuestas de sus estudiantes. Los profesores podían argumentar para sí mismos que, al hacerlo, estaban beneficiando a sus estudiantes; pero lo cierto es que sólo estaban preocupados por ayudarse a sí mismos, sin importarles que el fracaso de sus alumnos en los años siguientes fuera más agudo y menos enmendable.
Demostrar que esto sucede en las escuelas tiene un pase. Pero que nadie ose ni tan siquiera sugerir que en el sumo, un deporte sacrosanto que hunde sus raíces en las tradiciones imperiales japonesas y que constituye la quintaesencia del honor, se realiza algún tipo de trampa. Pero veamos qué dicen los números al respecto, tomando para ello los resultados de 32.000 encuentros, que son casi todos los combates oficiales de sumo entre los luchadores japoneses de más alto nivel en el periodo que va desde enero de 1989 hasta enero de 2000.
Aclaremos antes que en un torneo de sumo cada luchador tiene quince encuentros y debe ganar la mayoría (ocho o más) para ascender en el escalafón. En caso contrario, descenderá y correrá el riesgo de quedar fuera. Además, tengamos en cuenta que el sumo es un deporte muy jerarquizado, de modo que la posición que se ocupa en el ranking no sólo define los ingresos, sino el prestigio, el poder y el tipo de vida que se lleva, hasta el punto de que los luchadores de la cúspide son tratados como miembros de la realeza. Así pues, los incentivos para alcanzar una octava victoria no son algo baladí.
Volvamos a los números y tomemos solamente los combates cruciales que tienen lugar cuando un luchador con siete victorias acumuladas se enfrenta, en el último encuentro del torneo, a un adversario que no necesita ganar porque ya tiene asegurado su ascenso. Ahora bien, descartemos los casos en que el ganador tiene diez o más triunfos previos, porque como los torneos otorgan siempre unos premios adicionales a los mejores deportistas, estos luchadores tienen buenos incentivos para conseguir una victoria más. Quedémonos con los cientos de combates en los que un luchador con una marca de 7-7 (siete triunfos, siete derrotas) se enfrenta, el último día del torneo, a un adversario con 8-6 o a uno con 9-5.
Al calcular la probabilidad de que los 7-7 ganen esos combates, en función de todos sus encuentros previos con ese mismo adversario, las medias estadísticas son de 48,7% y de 47,2%, respectivamente. Hasta aquí todo suena bastante racional, pues quienes llegan con más triunfos es porque seguramente son un poco mejores. Pero lo que no parece tan lógico es que el porcentaje real de victorias de los luchadores con 7-7 haya sido de 79,6%, en el primer caso, y de 73,4%, en el segundo. ¡Ganaban en casi ocho de cada diez peleas! Muchos afirmarán que esto simplemente responde a un esfuerzo mayor. Pero entonces, ¿cómo explicar un último dato? En los siguientes encuentros entre esos dos mismos contendientes, quienes habían ganado en el 80% de los casos ahora sólo ganaban en un 40% de las ocasiones, mientras que en encuentros posteriores, la cifra tendía a estabilizarse en el 50%.
Más que coincidencias, los resultados parecen gritar que los jugadores de sumo amañan sus peleas y, lo que es peor, que muchos lo hacen para perder (quizás la mayor afrenta al honor deportivo). En ese deporte sacrosanto, símbolo de dignidad y decoro, parece operar un acuerdo del estilo quid pro quo: tú me dejas ganar hoy, cuando de verdad lo necesito, y yo te dejo ganar a ti la próxima vez.