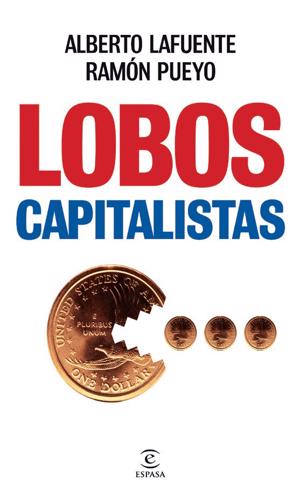Introducción
El capitalismo ha alumbrado a quienes nos han traído el ferrocarril, Internet o la farmacología moderna, pero también ha dado paso a los Madoff, las burbujas inmobiliarias o bursátiles, las pirámides financieras y las pulseras holográficas.
Existe una abundante literatura sobre el éxito en el capitalismo. También hay buena literatura sobre los fracasos generalizados expresados en forma de crisis económica. Es escasa, sin embargo, la literatura que sitúe el fracaso en la sala de espera del éxito.
El éxito es muchas veces un virus que conduce a la autodestrucción. La gente que fracasa espectacularmente suele poseer siete cualidades personales características. En primer lugar, los autores de desastres estrepitosos se ven a sí mismos y a sus compañías como dominadores del entorno. Sobreestiman su capacidad de controlar los acontecimientos e infravaloran el papel que la suerte y las circunstancias han desempeñado en su éxito. Creen que sus compañías tienen éxito gracias a su intervención personal, lo cual los lleva a pensar que son capaces de controlar el entorno en el que operan.
El segundo hábito de aquellos que fracasan con estruendo es el de no ser capaces de distinguir sus intereses personales de los de la compañía que dirigen. Es en este punto cuando los líderes se apropian de las compañías y comienzan a utilizar el monedero de estas como si fuera propio. Esto constituye la antesala de su fracaso.
El tercero de los rasgos se refiere al exceso de confianza. Los capitanes del capitalismo que muerden el polvo tienen la mala costumbre de creer que tienen todas las respuestas y están dispuestos a tomar decisiones en un segundo y sin dudar un instante. El heroísmo como filosofía de gestión suele conducir al desastre. Además, en presencia de un jefe que conoce todas las respuestas y que nunca se equivoca, la disidencia desaparece.
El cuarto rasgo de los fracasados es su afición por el estalinismo. Purgan sin compasión a todos aquellos que no piensan como ellos. Este rasgo no ayuda a que las decisiones se tomen considerando todos los puntos de vista y a que los problemas sean corregidos en el tiempo debido. Las personas inteligentes comprenden este problema y toman medidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill temía que sus subordinados no se atrevieran a comunicarle malas noticias, por lo que estableció un grupo de trabajo fuera de la cadena de mando cuya obligación era transmitírselas sin aderezos.
En quinto lugar, los personajes que acaban con sus compañías por el suelo están obsesionados con la imagen propia y la de la compañía. En lugar de hacer cosas, prefieren que parezca que las hacen. Para mejorar las expectativas, los líderes se ven obligados a estirar cada vez más la realidad, hasta que llega un punto en el que esto ya no es posible. Y en algún momento el castillo de naipes se viene abajo.
En sexto lugar, estos tipos infravaloran los obstáculos. Poseídos de genialidad y visión, y con palmeros y prensa aduladora que refuerzan esa percepción, suelen creerse invencibles. No quieren cambiar de opinión porque eso los llevaría a una situación precaria y daría pie a la salida de los disidentes de las catacumbas.
Por último, los CEO que se encaminan a fracasos que recordarán las generaciones venideras suelen recurrir de manera sistemática a aquellas fórmulas o maneras de hacer las cosas que les han funcionado en el pasado. Recurren a respuestas de ayer para el mundo de hoy.
Lobos capitalistas ofrece una galería de personajes que se han caracterizado por alguno o varios de estos hábitos, que muestran las fragilidades de la economía de nuestros días y que ponen de relieve lo apropiado del escepticismo, especialmente cuando se trata de lidiar con los asuntos del bolsillo.
La economía del escepticismo
La gestión del dinero es una de las áreas de la vida donde practicar el escepticismo es lo más recomendable. Las victimas de engaños y embustes no siempre son estúpidas. También personas inteligentes y bien educadas han sido atrapadas por engaños y fraudes. El escepticismo evita que caigamos en creencias que son irracionales y nocivas, como dejar nuestros ahorros en manos de embusteros.
Sin embargo, muchas veces lo que nos impide resistir es nuestra muy arraigada tendencia a la conformidad. Nos resulta difícil expresarnos y comportarnos de espaldas a la corriente mayoritaria, y nos es casi imposible renunciar a algo que parece una ganancia atractiva y segura, especialmente cuando personas de nuestro entorno parecen estar hinchándose los bolsillos. La regla de oro es recordar que cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad.
Stephen Greenspan, catedrático de Psicología de la Universidad de Connecticut, ha desarrollado un modelo para explicar los factores que predisponen a las personas a convertirse en víctimas de fraudes piramidales y otro tipo de engaños.
El primero de ellos es la situación. Los actos de gullibility o simpleza comienzan a la hora de tomar una decisión. En el caso de un asunto financiero, la primera decisión consiste en determinar si se trata de una inversión acertada y prudente o, si por el contrario, plantea riesgos excesivos. Según Greenspan, la simpleza aparece con mayor frecuencia cuando existen presiones sociales o situacionales. Los autores de este tipo de estafas invierten en el boca a boca y en generar reconocimiento y aceptación social.
El segundo de los factores descritos por Greenspan es la cognición. Las personas de inteligencia normal o, en ocasiones, por encima de lo normal son incapaces de aplicar la inteligencia a las decisiones cotidianas. Las víctimas de Madoff, de Afinsa o del boom inmobiliario sueco, japonés o español delegan en terceros la decisión sobre si una determinada decisión financiera es favorable o no a sus intereses.
El tercer factor mencionado por Greenspan es la personalidad. En ocasiones, la credulidad o simpleza se asocian con un exceso de confianza hacia los demás. El secreto en un mundo de pirañas y piratas es saber cuándo confiar. Las personas que confían en exceso y no saben decir no, no son las mejores para tomar decisiones financieras.
Por último, está la emoción como parte indispensable de cada acto de simpleza. En el caso de alguien que invierte en un fraude piramidal, la emoción viene de conservar y aumentar la riqueza.
A pesar de sus diferentes grados de sofisticación, todos los esquemas piramidales observan rasgos comunes: los inversores iniciales son atraídos con la promesa de grandes rentabilidades en un corto periodo de tiempo. El estafador siempre vende la historia diciendo que ha encontrado una piedra filosofal, es decir, una fórmula que le permite convertir el plomo en oro. Más gente decide invertir. Estas inyecciones de capital sirven para pagar los intereses, o el principal, debidos a los primeros inversores. Generalmente, estos últimos reinvierten sus ganancias a la espera de multiplicarlas. En este punto, la mayor parte de la gente permanece escéptica acerca de la sociedad que promueve la pirámide; en la tercera fase, ya construida una reputación de solvencia basada en los primeros pagos, se disipan las dudas acerca de la solidez de la pirámide. Aunque buena parte del público permanece escéptico, una parte acaba invirtiendo. Confían obtener algunas ganancias rápido y retirarse antes de que aparezcan los problemas. Durante un tiempo, la pirámide parece exitosa, pero su última fase acaba inevitablemente en el desmoronamiento. Los intereses y las amortizaciones del principal debidas a los primeros inversores superan las entradas de capital por parte de los nuevos. La pirámide no puede hacer frente a sus pagos. La confianza se evapora. Los inversores se agolpan a las puertas para tratar de recuperar su dinero, pero no pueden. Lo que no ha sido utilizado para pagar a los primeros inversores ha sido enterrado en la compra de activos que den a la pirámide apariencia de prosperidad y el resto ha sido malversado por los promotores.
Madoff. Hasta la fecha, la pirámide construida por Madoff es la mayor de la historia. Por las manos de Madoff pasaron, según distintas estimaciones, 75 000 millones de dólares. Pagó a sus clientes con el dinero de los que vinieron después. No invirtió ni un dólar de lo recibido. Hizo creer a todo el mundo que había encontrado un algoritmo que le permitía no equivocarse nunca al invertir en bolsa, aunque nunca lo hizo.
Bernard Madoff nació en 1938 y fue educado en el arte de los negocios turbios por sus padres, que durante algunos años gestionaron un chiringuito financiero desde su propia casa. En 1960 fundó su compañía de valores, Bernard L. Madoff Investment Securities. Se especializó en la compraventa de valores de compañías muy pequeñas o desconocidas para que los grandes brokers se ocuparan de ellas. Los valores con los que trataba eran llamados coloquialmente “valores centavo”, por tener habitualmente este valor.
Madoff necesitaba más inversores para hacer crecer el negocio. Se le ocurrió una idea genial: conseguir colocar a agentes comerciales, los llamados feeders (“alimentadores”), en entornos privilegiados para que consiguieran dinero para él. Los primeros a los que recurrió fueron su suegro y dos jóvenes contables que trabajaban con este. Los nuevos agentes prometían una rentabilidad del 18% anual y que los resultados serían los mismos subiera o bajara el mercado, por lo que no les resultó difícil conseguir clientes.
A pesar de la imposibilidad de cumplir las promesas, nadie parecía darle muchas vueltas al modelo de negocio de Madoff. Con el transcurso del tiempo, este movió su territorio de caza a donde estaba el dinero: Florida y los ricos residentes del Palm Beach Country Club, uno de los lugares del mundo con mayor número de multimillonarios por kilómetro cuadrado. Cuando, en los ochenta, Madoff llegó allí, ya era una figura respetada de Wall Street y pronto se convertiría en presidente de NASDAQ.
En los restaurantes de Florida, una cola le suplicaba que se hiciera cargo de su dinero. Madoff nunca hablaba de dinero en público, nunca alardeaba de éxito y nunca llamaba por teléfono delante de otras personas. Todo ello contribuía a engrandecer su figura delante de sus potenciales víctimas. Y el negocio seguía creciendo.
Mientras tanto, los empleados de Madoff no tenían motivos de queja; probablemente eran los más mimados de Wall Street. Si tenían problemas con la hipoteca, Bernie se hacía cargo. Si se casaban, les pagaba la luna de miel. Los traders en lo más bajo de la cadena trófica se llevaban a casa 150 000 dólares anuales, además de sustanciosas propinas que les daba Madoff para complementar un sueldo tan “bajo”. La empresa era como una familia. Nadie era despedido y los empleados trabajaban allí durante décadas.
Madoff era un hombre lleno de obsesiones. Sus oficinas únicamente podían decorarse en negro y gris. Las mesas de los empleados debían estar impolutas. Llegó a prohibir que los empleados pusieran fotos. Luego volvió a permitirlas, siempre que los marcos fueran grises o negros. La tinta azul también estaba prohibida, bajo amenaza de despido, y todo el mundo debía escribir con bolígrafos negros. La principal tarea del personal administrativo era introducir datos de las operaciones en los sistemas. Operaciones que nunca tenían lugar.
El mayor y más exitoso de todos los feeder funds de Madoff era el Fairfield Sentry Fund, propiedad de una familia patricia del este de Estados Unidos con aires de grandeza y amigos entre la nobleza y la alta sociedad de todo el mundo. Cuando Walter Noel, el patriarca y responsable del fondo, tropezó con Madoff en 1989, creyó que le había tocado la lotería. Solo las comisiones que recibiría entre 2003 y 2008 superarían los 500 millones de dólares. Por su parte, las relaciones de Noel con la alta sociedad internacional eran inagotables. Fairfield Sentry Fund captó activos por valor de miles de millones de dólares.
Será la crisis de crédito agudizada durante 2008 lo que finalmente acabaría con Madoff. Con las condiciones del mercado deteriorándose en la primavera de aquel año, algunos clientes relevantes de Madoff comenzaron a retirar su dinero. Él seguía ofreciendo rentabilidades aseguradas a sus clientes, ahora del 4,5%, pero, con la liquidez del mercado evaporándose, ya no era creíble que fuera capaz de producirlas. Los clientes, necesitados de liquidez como consecuencia de la crisis, se agolpaban a las puertas para que se les devolviera un dinero que no existía.
Cuando en diciembre de ese mismo año el FBI acudió a la puerta de Madoff para ver si había alguna explicación inocente, él confesó: “No la hay. Pagué a los inversores con dinero que no existía”. En junio de 2009 fue condenado a 150 años de cárcel.