La vida es producto de la selección natural, que está impulsada por la competición entre reproductores. El resultado depende de los reproductores más eficientes para copiarse a sí mismos, y de la rapidez con la que sus copias puedan replicarse. El primer aspecto de competición puede llamarse supervivencia y el segundo replicación.
Uno de los dilemas de la vida es si otorgar recursos para producir el mayor número posible de cachorros y dejar que se valgan por ellos mismos, o bien producir menos descendientes y potenciar las probabilidades de supervivencia y reproducción de cada uno de ellos. Puesto que la implicación del macho es limitada, los progenitores se enfrentan a un segundo dilema: invertir recursos en un cachorro determinado o bien conservar estos recursos para invertirlos en el resto de las crías.
Curiosamente, los seres humanos nos enfrentamos a los enigmas de la vida sin limitarnos a las adaptaciones fijadas por la evolución. También lo hacemos mediante la adaptación de facultades más flexibles, como el conocimiento, el lenguaje y la socialización, que desplegamos en nuestras vidas y cuyos resultados compartimos a través de la cultura.
A partir de estos principios sobre el proceso evolutivo, uno puede deducir muchísimas cosas sobre la vida social de nuestra especie. La primera es que el conflicto es una parte de la condición humana: todas las sociedades tienen cierto grado de desigualdad de poder y de riqueza, hostilidad hacia otros grupos y conflictos dentro del propio grupo. En el mundo real, nuestras historias vitales son, en buena parte, historias de conflictos: las heridas, culpabilidades y rivalidades causadas por amigos, parientes y rivales.
El principal refugio de este conflicto es la familia. Así, vemos que las sociedades tradicionales están organizadas alrededor del parentesco, y que los líderes políticos, desde los grandes emperadores hasta los tiranos, persiguen transferir el poder a sus descendientes. Esta circunstancia amenaza constantemente a las instituciones sociales, tanto religiosas como las de gobiernos o empresas, que compiten con los vínculos instintivos de la familia.
No obstante, ni siquiera las familias son santuarios perfectos protegidos del conflicto. Así como un descendiente tiene interés en el bienestar de sus hermanos, puesto que comparte la mitad de sus genes con cada uno de ellos, también comparte todos sus genes consigo mismo, con lo cual tiene un interés desproporcionado en su propio bienestar. El conflicto se desarrolla a lo largo de toda la vida en problemas tan dispares como la depresión posparto, la rivalidad entre hermanos o las peleas por la herencia.
En consecuencia, una gran cantidad de nuestros conflictos surgen de un pequeño número de rasgos del proceso que hizo posible la vida. Esto no significa que las personas seamos robots controlados por la genética o que la gente sea inmune a las influencias de su cultura, por supuesto. De hecho, una de las explicaciones más monumentales que ha surgido en los últimos tiempos en las ciencias sociales y biológicas así lo corrobora.
La epigenética se basa en el concepto de que las fuerzas medioambientales pueden afectar al comportamiento de los genes, ya sea encendiéndolos o apagándolos. Los científicos proponen la hipótesis de que los factores epigenéticos desempeñan una función en el origen de muchas enfermedades, trastornos y variaciones humanas, desde el cáncer hasta las enfermedades mentales, pasando por alteraciones en la conducta de las personas.
Pongamos como ejemplo a los bereberes marroquíes, personas con perfiles genéticos muy similares que actualmente residen en tres entornos distintos: algunos recorren el desierto como nómadas, otros desempeñan actividades agrícolas en las laderas de las montañas, y el resto habita en los pueblos y ciudades de la costa marroquí. Dependiendo del lugar en el que viven, hasta un tercio de sus genes tienen una expresión diferenciada.
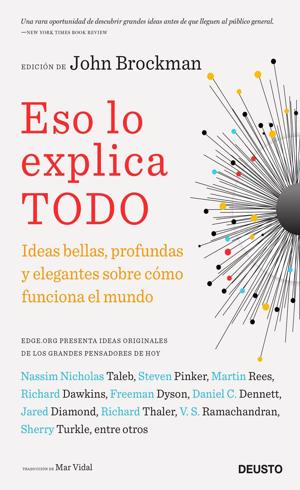

Armando Sánchez
Que bonito es lo bonito...