Introducción
Retrocedamos algunos millones de años e imaginemos a nuestros antepasados homínidos que, enfrentados a un devastador cambio climático, se ven obligados a descender de la comodidad de los árboles y enfrentarse a ese vasto territorio plano que se extendía ante sus pies. Los acuerdos entre la comunidad científica sobre cómo se dio el proceso de evolución siguen siendo bastante poco sólidos, pero, al parecer, una helada habría sacudido a nuestros antepasados con la suficiente fuerza como para hacerles bajar de los árboles y obligarles a buscar nuevos territorios y fuentes de alimentos.
Las reglas de la naturaleza eran las mismas para todos y sólo los más aptos eran los llamados a sobrevivir. La estrategia de nuestros ancestros no consistió, pues, en hacerse más fuertes que las poderosas fieras que habitaban en esas nuevas tierras, sino en superarlas en inteligencia. De esa manera, una población estimada en 2.000 Homo erectus que luchaba por sobrevivir en África, fue adaptándose a las necesidades del ambiente hasta convertirse en Homo sapiens y, hace unos 100.000 años, salir de África para dispersarse por el mundo y conquistarlo.
Algunos investigadores sostienen que nos fuimos extendiendo a un ritmo de 40 kilómetros por año; algo sorprendente, teniendo en cuenta la naturaleza del mundo en que nuestros ancestros habitaban. Para lograrlo, tuvimos que renunciar a la estabilidad y adaptarnos a las variaciones, al movimiento continuo. Y fue en esas condiciones en las que evolucionó nuestro cerebro, garantizando nuestra supervivencia y convirtiéndose en el más poderoso sobre la tierra.
Para adaptarse a las superficies planas, los homínidos aprendieron a caminar sobre dos patas, y esto no sólo tuvo como consecuencia una serie de modificaciones morfológicas en su pelvis: al mismo tiempo, les permitió liberar las manos y reducir la demanda de energía en el cuerpo, dirigiéndola hacia el cerebro. Las consecuencias fueron notables: con sus manos, el hombre ha conquistado todo tipo de herramientas para sobrevivir y modificar el entorno, y con su cerebro, que representa un 2% de su masa corporal pero emplea un 20% de la energía que produce, ha llegado a conquistar el mundo.
Durante la evolución se fue formando la corteza prefrontal, el rasgo distintivo de nuestro cerebro, que gobierna funciones ejecutivas como la resolución de problemas, el mantenimiento de la atención y la inhibición de impulsos emocionales. Al tiempo que nuestro cráneo aumentaba en tamaño se iba suscitando un nuevo problema, pues el canal vaginal de la madre no era suficientemente amplio para permitir el paso de una cabeza demasiado grande. Eventualmente, esta sería la causa de la prolongada e indefensa infancia de nuestra especie, pues la solución habría estado en que los niños nacieran sin haber alcanzado el desarrollo pleno y, para completar su formación craneal, tuvieran que enfrentar un periodo largo de absoluta dependencia, algo no muy ventajoso para sobrevivir en un medio salvaje.
Afirman los evolucionistas que allí puede esconderse una de las causas por las cuales nos vimos obligados a desarrollar un sistema de enseñanza y aprendizaje para transmitir conocimientos, y a organizarnos en sociedad para coordinar las acciones. Un individuo aislado no estaría en condiciones de vencer las amenazas contra sí mismo y proteger a sus hijos, pero dos o más individuos organizados sumarían fuerzas y podrían lograrlo. Esta necesidad de establecer alianzas y cooperar como medio para sobrevivir puede estar entonces en la raíz del desarrollo del lenguaje y del pensamiento simbólico. Comunicarse con otro exige poder atribuirle pensamientos e intenciones, habilidades que demandan un uso intenso del cerebro, pues exigen atender a características que no son en absoluto físicas.
La capacidad de representarse lo intangible, y de atribuirle características y significados a cosas que en apariencia o en realidad no las poseen, abrió en el Homo sapiens un mundo de posibilidades que hace más de 40.000 años comenzaron a verse plasmadas en sus expresiones artísticas, y que fueron dando paso al lenguaje oral y escrito, a las matemáticas, a la cultura y a prácticamente todo aquello que nos caracteriza como humanos.
Si nuestros antepasados no podían darse el lujo de repetir sus errores, y su corta vida no les daba el tiempo suficiente para aprenderlo todo a través de la experiencia, sus cerebros tuvieron que desarrollar un universo de estrategias para garantizar la supervivencia de la especie. Así pues, ese órgano que nos diferencia de las demás especies es algo excepcional y lleno de misterios que, en gran parte, ignoramos por completo.
John Medina postula doce reglas con las que trata de arrojar algo de luz sobre ese oscuro mundo. Para su formulación, ha recogido múltiples análisis y experimentos adelantados por biólogos y evolucionistas, que estudian los tejidos cerebrales y su modificación en el tiempo, por psicólogos experimentales, que estudian los comportamientos humanos, y por neurocientíficos cognitivos, que buscan la relación de los primeros con los segundos. Cada una de estas reglas permite derivar recomendaciones prácticas para orientar nuestra vida y repensar nuestros modelos de organización, particularmente en los ámbitos educativos y laborales.
REGLA 1. El ejercicio físico aumenta las capacidades cerebrales
Nuestro cerebro llegó a ser lo que es tras una evolución milenaria en la que el movimiento de los hombres fue constante. Según el antropólogo Richard Wrangham, nuestros antepasados recorrían distancias de entre 10 y 20 kilómetros diarios, y en tales condiciones fueron evolucionando sus cerebros. Quizás esto explique las marcadas diferencias en el envejecimiento de los individuos y arroje luces sobre por qué algunos pasan sus ochenta años sentados en un sofá sin poder moverse, mientras que otros -como Frank Lloyd Wright- muestran una altísima lucidez mental que les permite, como a este último, diseñar a los 90 años obras de la talla del Guggenheim de Nueva York.
Si bien son muchas las variables que determinan cómo envejecerá cada persona –desde su naturaleza hasta su entorno y su cultura–, uno de los factores más influyentes es la presencia o ausencia de una vida sedentaria. Un estilo de vida activo amplía la posibilidad de morir más tarde y, quizás más importante, de envejecer mejor. Tratar de explicar estos hallazgos ha llevado a la comunidad científica a realizar grandes descubrimientos:
- Los investigadores han tomado a personas sedentarias, las han puesto a hacer ejercicios aeróbicos y han evaluado su desempeño cerebral antes y después. Los resultados positivos se mostraron después de sólo 4 meses. Incluso en niños, a pesar de los pocos experimentos realizados, se ha detectado que el ejercicio aumenta su atención, su perspicacia, su concentración y su autoestima.
- Los experimentos han logrado establecer una relación entre el ejercicio y la mejoría en casi todas las habilidades cognitivas que se evalúan en el aula o en el trabajo (memoria, razonamiento, atención, solución de problemas…). Aun así, no es posible afirmar que se trate de una relación causal, pues el grado de beneficio varía según cada individuo.
- Para lograr estos resultados positivos, los mejores ejercicios son los aeróbicos (aquellos que por su intensidad requieren principalmente de oxígeno para su mantenimiento, aumentando la frecuencia cardíaca). Unos 30 minutos, dos o tres veces por semana, son suficientes para obtener los resultados medibles; de hecho, el exceso de ejercicio puede causar daño cognitivo.
- El ejercicio previene los desempeños cognitivos atípicos, como el Alzheimer, cuya posibilidad se reduce en un 60%; la demencia, que se reduce a la mitad, o los derrames cerebrales, cuyo riesgo baja en un 57% con una caminata diaria de 20 minutos. Y en casos de depresión y ansiedad, el ejercicio ha mostrado beneficios inmediatos y a largo plazo, tanto para hombres como para mujeres, especialmente en personas mayores y en casos severos.
La explicación biológica de esta relación radica en que, al requerir mucha glucosa, el cerebro genera abundante basura tóxica que sólo puede ser combatida por medio del oxígeno. Y si esos electrones tóxicos llegaran a acumularse en el cerebro, por ejemplo por una ausencia de oxígeno durante más de 5 minutos, el riesgo de un daño irreversible sería inminente.
La ciencia económica ha puesto de relieve que la calidad de vida de una población muchas veces no se incrementa proveyéndola de mejores bienes y servicios, sino simplemente garantizando a las personas su acceso a ellos. A nivel orgánico sucede lo mismo con el ejercicio: con él no se mejora la calidad del oxígeno que respiramos, sino que se aumenta el fluido sanguíneo en los tejidos y, por ende, se facilita el suministro de oxígeno a todos los órganos del cuerpo humano.
Quizás sea el momento de pensar en cómo integrar el ejercicio en las escuelas y en los trabajos, en lugar de condenarlo como tiempo perdido. ¿Qué pasaría si en las clases o en las oficinas las personas no estuvieran sentadas a sus mesas sino marchando en cintas para correr?
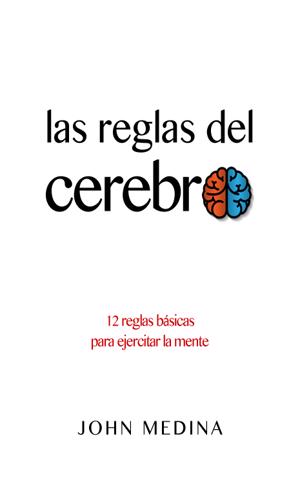

Raquel Mula Forte
Muy bueno. De acuerdo con lo que comenta Armando Sánchez, breve y al grano. Mi frase favorita: "Quizás sea hora de replantear hábitos y empezar a pensar teniendo el cerebro en mente".
Armando Sánchez
Que bonito es lo bonito, breve y al grano.