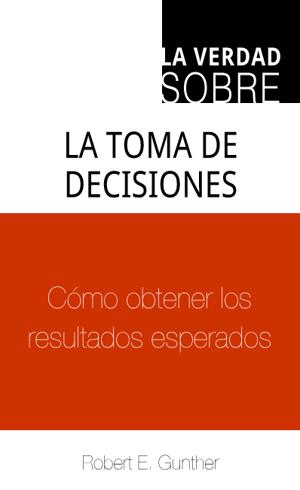Introducción
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Cada minuto, cada día, tomamos una infinidad de pequeñas y grandes decisiones que pueden cambiar el curso de nuestra carrera profesional o de nuestra vida. A fin de cuentas, nuestro éxito depende de lo acertadas o no que sean las elecciones que hacemos.
Muchas decisiones son un intento de no cometer errores. Existen métodos y procesos racionales que nos aconsejan cómo evitar el exceso de confianza o estructurar el pensamiento. No obstante, un enfoque exclusivamente racional limita la creatividad y subestima la intuición, pese a que ambos son ingredientes tan necesarios para una toma de decisiones adecuada como lo es la razón.
Otro gran obstáculo para una toma inteligente de decisiones es el miedo al riesgo. Muchas veces, no arriesgarse equivale a dejar pasar una buena oportunidad, y no fallar supone perder la ocasión de aprender del error. No hay fórmulas perfectas para saber decantarse por lo que más nos conviene; sí es posible, en cambio, aprender a hacerlo mejor. Ninguna decisión es perfecta, pero no lanzarse a ello a veces es peor.
Prepararse para tomar decisiones
Un primer consejo viene dictado por el sentido común: nunca tomar decisiones trascendentales cuando nos encontremos agotados, cansados o sin haber dormido bien. La falta de sueño ha sido y es responsable de muchas actuaciones fatales: quienes lanzaron al espacio el cohete Challenger no habían dormido durante 72 horas seguidas. Mantenerse despierto más de 22 horas, por ejemplo, es equivalente a una tasa de alcohol de 0.08 mg en la sangre. Nunca debemos olvidar que nuestro estado físico afecta a nuestra capacidad intelectual.
La claridad de la mente facilita las buenas decisiones. Al igual que los atletas, concentrados en los momentos decisivos de la competición, los directivos deben cultivar la claridad mental para mejorar su toma de decisiones. Esta situación despejada es el resultado de un esfuerzo de la mente por ser precisa y exacta y del equilibrio entre ella, el cuerpo y las emociones.
A veces, las mejores ideas nos vienen en la ducha, mientras hacemos deporte o soñamos. Ello se debe a que durante esos momentos estamos relajados y somos capaces de concentrarnos sin las molestias que nos causan el estrés, los plazos o las interrupciones de nuestro trabajo. Thomas Edison solía sentarse a veces en una silla con un peso en cada mano. Cuando empezaba a dormitar, se le caían al suelo y entonces se despertaba. Así se procuraba esas ideas que aparecen en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Ese momento de gran agudeza mental favorece una buena toma de decisiones.
Lo ideal sería poder posponer cada decisión o meditarla en un sitio idílico durante unos días antes de adoptarla. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos lo que más nos falta es el tiempo. Decidir bien y decidir rápido no es posible si antes no hemos tomado cierta distancia, si no hemos imaginado cómo sería nuestro mundo tras una decisión diferente y hemos comparado una visión con otra.
Es difícil abordar una decisión en serio hasta que no imaginamos sus implicaciones concretas. La mayoría de los conductores nos dirían que están a favor de una gasolina más limpia, pero esa opinión cambiaría si supieran que tendrían que pagarla más cara. El “análisis conjunto”, una herramienta de marketing para el diseño de nuevos productos y servicios, desarrollada por Paul Green, de Wharton School of Economics, funciona también gracias a la concreción. La idea es conocer la opinión de los consumidores sobre dos opciones concretas de un producto o servicio y no sobre sus características abstractas. Así, en vez de preguntar a los clientes potenciales de un hotel si prefieren disponer de piscina o conexión a Internet, se les pide elegir entre una habitación con determinadas características y precio y otra con diferente serie de características y de precio. De esa manera, las preferencias que los clientes expresan son más fiables.
Evidentemente, no hay que encargar un “análisis conjunto” cada vez que tomemos decisiones, pero sí tener presentes sus implicaciones concretas: ¿cómo afectará a las personas reales? ¿Cuánto nos costará? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Muchas decisiones nos parecen acertadas en abstracto, pero resultan desastrosas una vez llevadas a la práctica. Por eso es importante imaginarlas con concreción antes de que se conviertan en tales.
Pensar sistemáticamente nos ayuda a tomar mejores decisiones, ya que nos hace más imparciales. Un proceso clásico racional de toma de decisiones consiste en identificar el problema (buscarse una novia, por ejemplo), identificar los criterios de decisión (su inteligencia, humor, emoción), sopesarlos (el humor es más importante para mí que la inteligencia), buscar un proceso que genere alternativas (un servicio de contactos online), evaluar cada alternativa (cita a ciegas) y elegir la mejor opción (comprometerse).
El enfoque sistemático es especialmente recomendable ante las decisiones complejas, que pueden acarrear serias consecuencias o que tienen que explicarse a aquellos cuya colaboración necesitamos. Tanto si llevamos a un pelotón a la batalla, como a una empresa a un nuevo mercado, lo mínimo que les debemos a los que nos siguen es una decisión bien meditada.
Por último, no hay que olvidar que existen diferentes estilos de adoptar decisiones, pero ninguno de ellos se da en estado puro. A la hora de hacerlo, las personas se muestran más intuitivas que racionales o más flexibles que rígidas, o viceversa. Reconocer nuestro propio estilo y el de los demás nos facilita la elección del más adecuado para un determinado momento y situación. Así, aunque tomemos una decisión por intuición, debemos intentar justificarla con argumentos racionales si aquellos a los que afecta suelen tomar decisiones de manera lógica. No se trata de engañarles, sino de hablarles en su propio idioma.